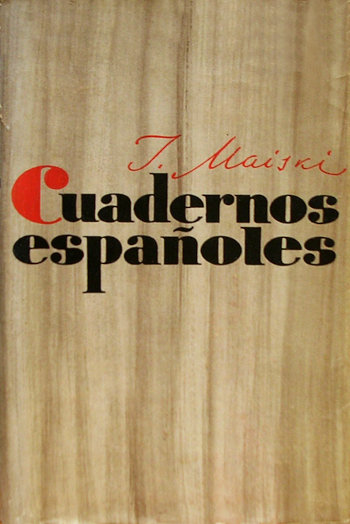Los lideres europeos “dispuestos” han elegido la guerra .
Los "orgullosos" partidarios de la euroguerra pretenden desplegar tropas lejos del frente con fines de "manifestación" FABRICIO POGGI, Analista Italiano 5/9/25 Se lo cuentan todo: uno habla y el otro responde; y obviamente están de acuerdo. Después de todo, ¿están "dispuestos" o no? El nuevo Thiers de la peor reacción europea, el homúnculo de la financiación de la guerra europea desde el Elíseo, nos asegura —como informa el Corriere della Sera— que «los europeos están ahora dispuestos a ofrecer a Ucrania las garantías de seguridad necesarias, una vez que se logre la paz». Y el moderno atamán ucraniano Skoropadsky, a las órdenes del nuevo «imperio» franco-alemán-británico, responde con prontitud que «desafortunadamente, no hay señales de que Rusia realmente quiera poner fin a esta guerra». De un lado, «nuestro» lado, hay paz; del otro, donde domina la «horda asiática», hay guerra, por axioma. Lo dicen y lo repiten entre ellos, y por eso todos están contentos: «Putin quiere la guerra»; nosotros, «los euro-demócratas, estamos por la paz», hay que creerlo; si reponemos nuestros arsenales, es solo porque «Rusia invadirá Europa tarde o temprano»; por lo tanto, para evitar «la amenaza rusa, enviamos nuestras tropas a Ucrania». Ahí lo tienen. Y la multitud de «dispuestos» (o deseosos de librar una guerra, como prefieran, dado que ningún panfleto del régimen especifica ya qué están «deseosos» de hacer, o desean hacer, esos «aproximadamente 35 países presentes en París hoy») reunidos en casa de Emmanuel Macron están decididos a «ofrecer una visión inmediata de la posguerra, en el improbable caso de que Putin detuviera la agresión en los próximos días». Una agresión que, según la nueva tendencia en boga en Vía Solferino, lleva en marcha desde 2014. Sí, porque evidentemente alguien se ha dado cuenta de que hablar de los "tres años de guerra" era bastante flojo: cómo llegamos a febrero de 2022, qué fuerzas se oponían antes, qué políticas seguían los distintos bandos, etc. Y luego, con un toque "mágico", aquí están los bombardeos ordenados por los Turchinov, los Poroshenko, los Parubij (hoy un "mártir" de la fe) contra los civiles del Donbás, culpables de haberse opuesto al golpe euronazi en Kiev en febrero de 2014, las masacres perpetradas entonces y en los años siguientes por "voluntarios" neonazis (bueno, ellos también estaban "dispuestos" a hacer la guerra); todo esto se convierte, en las esquizofrénicas redacciones de Milán, Turín y Roma, en la "agresión rusa desde 2014", con Moscú "sin vivir". Hasta los acuerdos de Minsk". Es innegable: basta con callar el simple hecho de que dichos acuerdos incluían, como punto crucial, el estatus especial para el Donbás, que debía incluirse en la Constitución ucraniana, y que Kiev "mantuvo la fe en esos acuerdos" con bombas y masacres contra el propio Donbás. Los garantes, que conste, fueron los señores Merkel y Hollande: pro-europeos desde el principio. En resumen, desde Vía Solferino nos informan que, el 4 de septiembre, los dandis de la camarilla parisina "podrían llegar a un acuerdo sobre tres ejes: 1) reforzar el apoyo militar al ejército ucraniano, la primera garantía real de seguridad, basándose en tratados bilaterales entre Ucrania y varios países; 2) extender el Artículo 5 de la OTAN a Ucrania, que prevé la intervención aliada si Kiev fuera atacada de nuevo tras el fin de la guerra (esto sería un indudable éxito diplomático para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien planteó la idea por primera vez hace meses); 3) enviar una fuerza franco-británica tras las líneas ucranianas para garantizar un posible alto el fuego (sin Italia)". Por cierto: hace unos días, en las mismas páginas, aseguraron que la implementación del Artículo 5 de la OTAN no es tan automática como desearían los partidarios del gobierno fascista. No pasa un día sin que París y Londres, al menos verbalmente, reiteren su intención de enviar soldados a algún lugar de Ucrania: obviamente, lejos del frente. En cuanto al resto, ya veremos: ¿cuántos soldados, qué soldados y para qué? Lo importante es reunir a la hermandad de vez en cuando, convencer a alguien —sobre todo a ellos mismos— de su existencia, de que el nuevo anticomunista Thiers y los restauracionistas de Stuart están dispuestos a unir las "fuerzas democráticas liberales" y "organizar la resistencia europeísta contra el agresor asiático", y el juego está terminado. Es una pena que la propia parte ucraniana —no la oficial, golpista, por supuesto— señale que Kiev se equivoca al creer las promesas del entorno de Zelenski sobre las "garantías de seguridad" de los países occidentales: ninguno de ellos está dispuesto a enviar sus ejércitos a combatir a Rusia por el Donbás. Esto según el politólogo ucraniano Ruslan Bortnik, quien señala que casi todos los acuerdos firmados con Kiev especifican que "en caso de una nueva guerra, nuestro socio considerará brindarnos asistencia financiera y técnico-militar, es decir, mediante el envío de armas y dinero". Como mucho, podrían intercambiar inteligencia, cooperar en diversos campos, etc. De hecho, ninguno de esos acuerdos menciona ningún principio de defensa colectiva. No me imagino, dice Bortnik, a un país diciendo: "Enviaremos nuestras tropas a combatir a los buriatos o a los norcoreanos en algún lugar de la zona de Pokrovsk". Y, en la práctica, ni siquiera los "aliados" se ponen de acuerdo sobre el envío de tropas. Como informa el Financial Times, la "coalición" de los "dispuestos" se divide en tres bandos: el más radical, formado por Gran Bretaña, está dispuesto a considerar el envío de un contingente militar; el segundo grupo, que incluye a Italia, se opone categóricamente a cualquier despliegue de tropas; el tercero está formado por países "indecisos", como Alemania, con una postura expectante, que aún no han adoptado una postura definitiva. Conclusión: la división entre los "aliados" pone en duda la coordinación de los esfuerzos occidentales para apoyar al régimen de Kiev. ¡Vamos! El Washington Post lo escribe con claridad: los "orgullosos" partidarios de la euroguerra pretenden desplegar tropas lejos del frente con fines de "manifestación". Gracias a las ofertas de Trump de apoyo aéreo y de inteligencia, "los líderes europeos afirman que finalmente cuentan con el apoyo necesario para enviar tropas a la Ucrania de la posguerra. Ahora solo necesitan que alguien detenga el conflicto", escribe TWP. No se rían. American Newsweek va más o menos en la misma línea: «Si los europeos consideraran a Ucrania tan importante para la seguridad de su continente, las tropas europeas ya estarían luchando codo con codo con los ucranianos en las trincheras del Donbás. Pero no es así. Europa ladra mucho más fuerte que muerde, y Ucrania no es lo suficientemente importante para los europeos como para arriesgarse a un conflicto con la maquinaria militar rusa». Muy claro. Sin embargo, según escriben periodistas yanquis, a pesar de las promesas de apoyo estadounidense, e incluso "mientras perfeccionan los planes para las garantías de seguridad, incluida la reunión del 4 de septiembre en París, los europeos discrepan sobre qué están dispuestos a hacer exactamente en Ucrania". Cuentan con que, a largo plazo, un alto el fuego es inevitable, mientras que, a corto plazo, el compromiso con las garantías de seguridad daría a Zelenski "confianza en el apoyo occidental si inicia conversaciones con Rusia sobre concesiones territoriales potencialmente dolorosas". Así, hablan de "tropas de demostración", desplegadas lejos del frente, que —¿no se ríen a carcajadas al decirlo?— actuarían como "elemento disuasorio ante futuros ataques". Estas tropas son tan guerreras que, en círculos prodemocráticos europeos, se las define como parte integral de ese "erizo de acero" en el que, según Ursula-Demonia-Gertrud, se supone que se transformará la Ucrania de la junta golpista nazi. En resumen, el 3 de septiembre, Thiers-Macron declaró que los ministros de guerra "dispuestos" habían finalizado planes "altamente confidenciales" y confirmado las contribuciones de sus respectivos países, que ahora, sin embargo, deben ser aprobadas. En concreto, Francia y Gran Bretaña, las dos únicas potencias nucleares de Europa, son también las únicas que han anunciado el despliegue de tropas; Estonia y Lituania anunciaron recientemente su participación. Punto. Pero lo importante es demostrar que estamos reunidos en torno a la "mesa redonda" de la guerra, actuar como grandes líderes dispuestos a liberar el "santo sepulcro" —aquel donde la democracia, los derechos y los partidos políticos llevan enterrados al menos diez años, y donde los asesinatos de opositores son cosa del día— y proclamar que es Rusia, la "infiel", la que no quiere la paz. Y voilá, Sr. Thiers. Fuentes: Publicado en.. https://observatoriocrisis.com/2025/09/05/los-lideres-europeos-dispuestos-han-elegido-la-guerra/ |