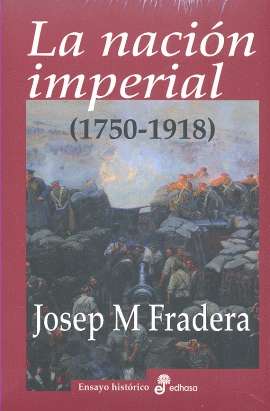Josep M. Fradera
La nación imperial (1750-1918). Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos
Barcelona, Edhasa, 2015
1.392 pp.
Una conocida obra de referencia y numerosos congresos, reuniones y seminarios en los últimos años se han valido en diversas combinaciones de la idea de un tránsito entre imperios y naciones. A pesar de ello, la respuesta que el libro de Fradera da a la pregunta que titula este comentario es claramente negativa, enmendando así la plana a buena parte de la historiografía que ha venido manejando ese supuesto de una transición entre imperios y naciones de manera habitual. Y es respuesta negativa porque, entre medias, sostiene Fradera, se conformó un artefacto político que constituye el gran hallazgo de este libro: la nación imperial. Siguiendo pautas marcadas por la teoría y la sociología políticas, la lógica historiográfica ha establecido normalmente una correspondencia entre monarquías e imperios atlánticos para el Antiguo Régimen, y de naciones y Estados para la era liberal. Tanto ha sido así que la evidencia de un imperialismo multiplicado en los siglos XIX y XX se ha tratado normalmente bajo la categoría de «nuevo imperialismo». Esa lógica historiográfica es la que este libro propone romper. La cronología que anuncia en el título es elocuente: es el período entre mediados del siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial el que hay que considerar como un momento en el que el declive de los imperios atlánticos llevó a varias experimentaciones en su recomposición, encontrando finalmente en lo que aquí se llama el gobierno de la especialidad el modelo con más predicamento. Es en ese modelo donde se funda la nación imperial –su otro nombre es «nación dividida»–, que dista notablemente de lo que entendemos normalmente por nación cuando la pensamos solamente en relación con el Estado.
Para argumentar esta tesis, el historiador catalán ha empleado una década de investigación y escrito casi mil quinientas páginas. Por detrás hay bastante más, como explica en la presentación, comprendiendo otra década de estudios y publicaciones con dos hitos bien conocidos por la profesión:
Gobernar colonias (Barcelona, Península, 1999) y
Colonias para después de un imperio (Barcelona, Bellaterra, 2005). Algunas cuestiones que trenzan
La nación imperial estaban ya presentes como preocupaciones historiográficas en esos libros. La relación entre raza y ciudadanía establecida desde el primer constitucionalismo, o la utilización del gobierno de la especialidad en la España colonial del siglo XIX, formaban ya, en efecto, parte de las cuestiones tratadas por Fradera desde los años noventa del siglo pasado. La de Fradera es, por tanto, una producción historiográfica que ha estado desde hace décadas buscando la lógica del gobierno imperial en escenarios de Estado-nación, algo que la historiografía interesada en este último sujeto –muy abundante, por otra parte– apenas si señalaba como anécdota. Bien sea por entender que el Estado estaba aún en ciernes y muy poco visible, o por aceptar –con François-Xavier Guerra– que la nación fue producto, y no causa, de la independencia, lo cierto es que la historiografía ha mostrado una clara querencia a interpretar el momento fundante de la modernidad como un tránsito entre imperios y naciones. La propuesta de Fradera complejiza notablemente este panorama al introducir la idea de una nación imperial, es decir, una nación que, al mismo tiempo que se convertía en sujeto esencial del constitucionalismo, daba continuidad a la dimensión imperial de las monarquías atlánticas. Estado y nación, ambos, se conformaron, pues, inescindiblemente vinculados a la experiencia imperial.
Han sido los años de finales del siglo pasado y comienzos del presente (con el horizonte de los bicentenarios del primer constitucionalismo y de la desarticulación de la monarquía española que dio paso a las independencias americanas) especialmente fructíferos en productos historiográficos que tienen que ver con imperios, crisis y naciones. Si en los otros escenarios que analiza este libro (británico y norteamericano, especialmente) el impulso venía de lejos, en el peninsular y latinoamericano ha tenido mucho que ver con ese momento de cumplimiento de los doscientos años de la crisis de la monarquía y de la aparición de nuevas repúblicas en América. En ese escenario historiográfico se situóColonias para después de un imperio, pero lo hizo con dos peculiaridades que ahora en La nación imperial se revelan de especial valor. Tiene que ver la primera con la cronología que, a diferencia del mayoritario interés por los años de la crisis monárquica y las independencias, llevaba a Fradera al corazón del siglo XIX prestando atención al momento posterior a la experiencia marcada por el constitucionalismo gaditano y las independencias americanas. Junto a ello había en ese libro un empeño por explicar cómo fue la España que quedó tras la gran debacle imperial de 1808-1825. Es decir, no interesaba solamente la crisis, sino que se trataba, sobre todo, de entender la dinámica imperial en una longue durée que llevaba a concluir que no podía comprenderse cabalmente la España del siglo XIX sin el factor imperial y sin la parte colonial que conformó la nación española hasta 1898. No se trataba solamente de azúcar y tabaco, sino también de la institucionalidad, el gobierno y el diseño del Estado y de la nación. La conclusión de Colonias para después de un imperio era que en todo ello había sido determinante el hecho de que la España liberal se conformara de manera bastante más compleja a lo que expresa el relato habitual: en el siglo XIX español no se asiste a la conformación de un Estado-nación a secas, sino a la de una nación con colonias, es decir, una nación con una dimensión imperial que la acompaña hasta finales de la centuria, determinando todo su andamiaje.
La nación imperial hereda de la producción anterior de Fradera el afán por establecer una cronología más coherente con el análisis del Estado-nación en los espacios imperiales. Arranca en torno al momento en que iban a comenzar una serie de guerras atlánticas que, encadenadas, llegan a lo que David A. Bell calificó como la primera guerra total (las napoleónicas a comienzos del siglo XIX) y termina en el momento en que la Primera Guerra Mundial puso fin al siglo XIX y, con él, a la tectónica imperial que había ido reacomodándose desde finales del siglo XVIII. Es decir, estamos ante un largo siglo XIX que arrancaría con una serie encadenada de crisis imperiales en el Atlántico y terminaría con una conflagración de Estados-nación de características imperiales. Esta cronología pone ya sobre aviso al lector de que la mirada de Fradera se proyecta de manera relevante –aunque no sólo, como veremos– desde los focos imperiales. Hereda también este libro el empeño por analizar la recomposición de las sociedades coloniales que se produjo al hilo de las transformaciones imperiales. El abandono escalonado y con muchos matices de la explotación esclavista, su combinación con –y la subsistencia de– otras formas compulsivas de trabajo, la relativamente moderada introducción del trabajo libre (el que más habitualmente se relaciona con el liberalismo y la sociedad burguesa en Europa), la rearticulación de elites y su relación con los poderes metropolitanos son todas ellas cuestiones que La nación imperial retoma y analiza con una densidad mucho mayor. Por lo tanto, la mirada es doble, pues interesa la política imperial metropolitana, pero igualmente los efectos de la misma en el espacio colonial como las dinámicas propias de estos espacios que determinaron también las políticas imperiales. Es, en suma, una aproximación al siglo XIX a la que no estamos historiográficamente acostumbrados, puesto que trasciende el relato del nation-making and State formation para convertirse en un libro sobre cómo se formaron y funcionaron los imperios liberales. Dicho de otro modo: en vez de dar por buena la interpretación de que en el proceso de formación de los Estados-nación hubo un aspecto imperial, este libro trata de explicar la importancia determinante que tuvo para la historia de los imperios que en un momento situado entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se produjera una revolución constitucional tanto en las matrices imperiales como en los espacios coloniales. El resultado fueron las naciones imperiales.
El sintagma antes mencionado, «imperios liberales», puede resultar hasta cacofónico a los oídos acostumbrados a vincular el adjetivo con otros sustantivos –nación, Estado, sociedad–, pero ahí justamente reside el nudo del planteamiento historiográfico de Fradera: en mostrar que los imperios no fueron algo «además de» en la historia del liberalismo y de la conformación de los Estados-nación en el hemisferio occidental, sino que formaron parte sustancial e inescindible de la experiencia de la modernidad occidental. Mostrar esto en un estudio que analiza conjuntamente los imperios británico, francés, español y estadounidense resulta ya de por sí extraordinario, no solamente en la historiografía española. Para esta última tiene además un valor añadido, porque permitirá reformular también el significado histórico de los nacionalismos internos desde la perspectiva de las dificultades de definición nacional en contextos posimperiales. Estamos, por tanto, ante una obra mayor que requerirá de numerosas lecturas y comentarios. En lo que sigue adelanto simplemente una primera aproximación, una invitación a la lectura.
La nación imperial arranca con una categorización de los espacios imperiales realizada en función del modo en que organizaron el dominio colonial y articularon las relaciones del mismo con la metrópoli. Es requisito previo para entrar en el primer asunto de envergadura: cómo fue fraguándose en distintos escenarios el horizonte de la especialidadcomo rasgo estructural del imperialismo trufado de constitucionalismo a partir de las décadas finales del Setecientos. Aclaremos de entrada, pues lo hace también Fradera, consciente de la novedad del término, que con especialidad se refiere al hecho de que el liberalismo desarrollado en los focos imperiales asumió tarde o temprano que debía establecer una nítida distinción entre un espacio constitucional metropolitano y otro de legislación especial colonial.
Como sostuvo David Armitage, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América marcó un momento fundacional, sobre todo si consideramos este hecho desde la perspectiva de los imperios occidentales. En efecto, por primera vez un territorio colonial se segregaba de la monarquía matriz para declararse a sí mismo como nación entre naciones y procedía a establecer su propio gobierno. Esto se hizo utilizando un nuevo instrumento jurídico político, la Constitución, que acabará identificándose principalmente con el texto así llamado en la convención federal de Filadelfia de 1787 y que fue siendo ratificado por los trece Estados originales hasta 1790. Junto a la misma Declaración de Independencia, los Artículos de Confederación, las constituciones estatales y la North West Ordinance fueron donde comenzó a conformarse un bloque de constitucionalidad que, junto a otros principios introducidos en los años inmediatos, introdujo ya también la semilla de la especialidad.
Por vía constitucional, la especialidad se introdujo desde sus orígenes al establecer una neta distinción censal entre «free Persons», «Indians non taxed» –que quedaban fuera– y «all other Persons», que valían las tres quintas partes de las personas libres. Como Bartolomé Clavero trató extensamente en un ensayo comparativo, también de los distintos orígenes y desarrollos constitucionales en el espacio euroamericano, para estos orígenes del constitucionalismo y para su desenvolvimiento posterior seguía resultando útil una antropología política que distinguía personas por derechos. La mencionada Ordenanza del Noroeste, que aún a mediados del siglo XIX recibiría respaldo de la Corte Suprema como texto de rango constitucional, completó esta asimilación constitucional de la especialidad al establecer un límite geográfico (el río Ohio) para la práctica legal de la esclavitud.
El mecanismo que en el diseño constitucional norteamericano estaba previsto precisamente para cortocircuitar cualquier desarrollo legislativo o gubernamental de la Constitución en un sentido lesivo para los derechos, la vía jurisprudencial, demostró ser, sin embargo, el complemento perfecto para asentar ese camino hacia la generación de espacios internos de especialidad constitucional. Respecto de las gentes sometidas a régimen de esclavitud, la jurisprudencia es abultada y siempre en el sentido de asumir esa diferenciación de personas que, en principio, parecería contradictoria con el principio de la igualdad. También lo fue respecto de las «naciones indias», los pueblos que –por vía jurisprudencial, sobre todo– fueron reducidos a una categoría «doméstica» respecto de los propios Estados Unidos e inhabilitados, por tanto, para ejercer derechos por sí mismos de manera libre e independiente en el espacio norteamericano (y, por descontado, en el internacional). La sentencia que Fradera analiza en detalle, que inadmitió la demanda de la nación Cherokee contra el estado de Georgia por usurpación de tierras (1831), estableció que las «domestic dependent nations», como eran catalogadas las naciones indias, quedaban respecto de los Estados Unidos en un «state of pupilaje» y, respecto del presidente, «as their Great Father».
En el imperio que reconstruyó a renglón seguido de la crisis en su «archipiélago», Gran Bretaña introdujo el principio de la especialidad combinando la supremacía imperial metropolitana con el self-government controlado en algunos dominios. La preservación de la primera, como se vio ante las reclamaciones de los coloniales en diferentes momentos para estar presentes en Westminster, resultó esencial para asegurar lo que podría considerarse la auténtica especialidad, es decir, la que garantizaba a la metrópoli la hegemonía en el complejísimo imperio que fue tejiéndose en el siglo XIX. En efecto, sobre todo en un caso de una estructura imperial tan sofisticada como la británica, podría completarse el giro del argumento de Fradera en el sentido de que la especialidad se genera sobre todo para preservar constitucionalmente el espacio metropolitano, de modo que lo que es realmente «especial» es ese espacio. En un sistema en el que la textualidad constitucional es tan peculiar y tan dependiente de una «tradición» definida parlamentariamente, la especialidad funcionó en ambos sentidos, como demuestra el caso –analizado muy pormenorizadamente en este libro– de la transición en la India entre 1757 y 1857 de un self-government en manos de comerciantes a otro que a ratos recordaba muchísimo al modelo hispano anterior al intento de imperialización de finales del siglo XVIII.
El contraste puede verse en el imperio francés, donde, desde un primer momento, la especialidad fue parte textual y esencial de la Constitución: «Les colonies et possessions françaises dans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution». Esta afirmación, realizada al final del primer texto constitucional francés (1791), acompañará ya a la revolución como su sombra. Tras la experiencia radical de comienzos de los años noventa, se convertirá en uno de las herramientas esenciales en manos de Napoleón para, como era su objetivo, «terminar» la revolución, que es lo que se proponía la Constitución del año VIII (1799). Fue en ese momento cuando la revolución se trasladó definitivamente de la metrópoli a una parte del imperio, la más rica y la más negra, para dar lugar al segundo momento de declaración de independencia en América con el nacimiento de Haití en 1804. La atención que presta este libro al modo en que se resolvió la contradicción entre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y la adopción constitucional del principio de especialidad permite plantear que el constitucionalismo nace en el hemisferio occidental basado en una clara dicotomía entre espacio nacional e imperial. Lo que la Constitución francesa afirmaba acabarán afirmándolo muy generalizadamente las naciones imperiales: que los territorios dependientes forman parte del imperio, pero no de manera plena de la nación. Esto fue sobre todo relevante mientras la nación mantuvo un significado político fuerte, es decir, como sujeto de soberanía y espacio de salvaguarda de derechos. Cuando la nación perdió esa entidad en favor del Estado –la parte del sistema napoleónico que le sobrevivió–, el sistema de la especialidad continuó teniendo sentido, pues se había generado precisamente en ese espacio –el menos nacional y más administrativo– de la política imperial.
En la experiencia imperial francesa –tanto en Haití a comienzos del siglo como a partir de los años treinta en Argelia– advierte Fradera una constante que resulta esencial para entender bien su planteamiento sobre la especialidad: tanto en su génesis como en su desarrollo no hubo mecanismos unidireccionales (de la metrópoli a la colonia), sino de una notable complejidad. La presencia en el París que bullía de reformas constitucionales delobbies de blancos dueños de plantaciones y esclavos y de «libres de color» que querían extender la reforma constitucional a la colonia y presionaban; el debate abierto tanto en París como en las colonias sobre el significado de la revolución en un contexto colonial y esclavista; o la propia dinámica revolucionaria en Saint-Domingue, todo ello demuestra que la especialidad no era únicamente una decisión imperial, sino que se fraguó en un proceso coral en el que la parte colonial podía tanto presionar para que se radicalizara la separación entre nación e imperio (y así mejor poder seguir con el sistema que tan buenas rentas líquidas producía), como hacerlo para asimilar ambos espacios o actuar también de manera revolucionaria. En todo caso, lo esencial es, como subraya Fradera a menudo en su análisis, no ver estos procesos con sujetos (metropolitanos) y objetos (coloniales) preestablecidos.
Tal impresión se confirma de manera mucho más contundente en el caso de la crisis imperial y el nacimiento constitucional de la monarquía española. Al igual que en los dominios franceses, también en los españoles se produjo en las décadas que median entre el reajuste en la tectónica imperial de 1763 y la crisis de 1808 un intenso debate sobre el estatuto de los territorios en la monarquía. Debe advertirse que no es un debate que se sostenga solamente por parte de territorios coloniales que buscaban mejorar su posición en una monarquía que se imperializaba a la carrera, sino que también pueden seguirse y deben analizarse procesos similares en el territorio metropolitano (el mejor conocido, pero de ninguna manera el único, es el de los territorios vascos y Navarra). Sí es cierto que, en los dominios americanos, esa búsqueda de identidad jurídico-política dentro de la monarquía se intensificó de manera notable en las décadas previas a la crisis. Lo que se ha etiquetado como «patriotismo criollo» es solamente una parte de esos reajustes identitarios que se dieron también en el espacio indígena (el ciclo revolucionario en parte del Tawantinsuyu desde las revueltas comuneras de Nueva Granada hasta las del Alto Perú es un buen semillero para su estudio).
Conocemos en parte esos procesos, pero queda, como apunta Fradera, mucha labor historiográfica por realizar desde una visión global que dé sentido a los análisis de casos. Sería desde esa perspectiva como habría que evaluar lo que el autor de este libro denomina «igualdad americanizada». Se entiende por tal un fenómeno que particulariza la crisis hispana en el escenario de las crisis atlánticas operadas desde 1776 y consistente en que desde muy pronto (principios de 1809) los americanos fueron llamados a la fiesta reformista, primero, y constitucional, después. Ni siquiera el precedente de la Asamblea francesa en los años noventa del siglo anterior tiene parangón con este fenómeno que se inicia con una extraña declaración sobre la territorialidad de América en términos idénticos a los peninsulares. Se trataba del conocido Decreto de 22 de enero de 1809 de la Junta Central convocando a su seno a los americanos. Expresiones de igualdad en términos similares, y llamando a la representación común, harían la Regencia, las Cortes y, por supuesto, la Constitución. Sin embargo, en todas y cada una de estas ocasiones en que se proclamó la igualdad, se practicó lo contrario, con el resultado sistemático de una mermada representación americana.
En esa igualdad americana, al tiempo proclamada e ignorada, cifra el relato de este libro uno de los nudos básicos para entender la relación entre Constitución e Imperio en los orígenes del liberalismo hispano. Apuntándolo y registrándolo, entiende Fradera que no fue esencialmente un problema cultural (debido en gran medida al desconocimiento y la presunción de superioridad peninsulares), sino un problema político el que llevó a buscar el modo de contrarrestar esa «igualdad americanizada». Me da la impresión, sin embargo, de que una cosa no se entiende sin la otra, es decir, que la posición política peninsular consistente en boicotear sus propias declaraciones no se explica únicamente por la necesidad de fabricar mayorías parlamentarias que tiraran del carro revolucionario ante la ausencia del rey. Si así fuera, habría sido precisamente muy interesante contar con representantes americanos que destacaron en ese mismo empeño (como Ramos Arizpe). La actitud política que, efectivamente, y como se explica con detalle en este libro, invocando la igualdad, fabricó la desigualdad constitucional, obedecía a la formación de una cultura que, desde Grocio, venía desenvolviendo los múltiples pliegues de un ius gentium del que en buena medida derivaba el novedoso derecho constitucional y que estaba impregnado de presupuestos de superioridad europea. Creo que resulta ilustrativo a este respecto el despiste de un intelectual de la talla de Álvaro Flórez Estrada, cuando tuvo que tratar justamente de esa «igualdad americanizada». En el horizonte cultural del asturiano, buen conocedor, además, del novum constitucional, no cabía más idea de igualdad a ese respecto (entre la parte metropolitana y la colonial) que la concesiva.
Como puede ir viéndose, la cronología de Fradera sirve bien al propósito de establecer los ritmos de la vis imperial que nutrió desde sus orígenes al constitucionalismo y el liberalismo occidentales. El libro cifra en la conformación de la especialidad el punto nodal que –antinomia mediante entre igualdad y desigualdad– ató aspectos tan esencialmente contrarios como libertad y esclavismo (o diferentes formas de trabajo no libre), desigualdad entre iguales o parlamentarismo y pretorianismo, todo ello en una y la misma cultura política, y en unos y los mismos sistemas constitucionales. Sin embargo, queda la duda sobre los orígenes de este proceso, que Fradera vincula estrechamente al surgimiento del constitucionalismo. De manera canónica, este principio –como se ha recordado– habría surgido en el primer constitucionalismo francés, consolidándose en el sistema napoleónico que, por otra parte, lo llevaría también al otro gran texto fundacional: el Código Civil (1804). Casos como el de la monarquía española pueden poner sobre aviso, no obstante, de que la práctica de la especialidad jurídico-política para el gobierno imperial pudo ser más heredada que innovada. No me refiero solamente al hecho obvio de que los territorios coloniales contaban con leyes particulares, como las de Indias, sino que una misma institución jurídica (el fuero, por ejemplo) funcionaba de manera diferente dependiendo de dónde se desplegara. El contraste, a estos efectos, entre territorios forales a un lado y otro de la monarquía puede resultar, creo, muy ilustrativo.
No sería el único caso de arrastre que la revolución constitucional protagonizó respecto de instituciones sociales y jurídico-políticas previas, como es bien sabido. Algunas de ellas, sobre todo de la tradición europea del gobierno doméstico, servirían para apuntalar regímenes de dependencia del trabajo no libre. En los mundos coloniales transferidos o reproducidos en el contexto de las naciones imperiales, no fue, por tanto, tan extraño ni, desde luego, moralmente complicado concebir la especialidad. Resulta ilustrativo el caso puntillosamente estudiado en este libro de India como una categoría en sí misma dentro de la copiosa variedad de situaciones coloniales del imperio británico. Un conspicuo liberal como John Stuart Mill –él mismo implicado en el gobierno colonial a través de su empleo en la East Indian Company– no tenía duda en descalificar a India como colonia, pero recalificarla como dominio precisado de tutela.
Esa tutela fue ejercida, de hecho, por la propia Compañía hasta que la rebelión de 1857 puso de manifiesto las enormes dificultades de un sistema colonial basado en el gobierno semiprivado de una compañía de comercio que se entendía a sí misma como «cuerpo intermedio» entre la colonia y el gobierno imperial. Fue a raíz del establecimiento del Raj británico en India cuando se desplegó un sistema de administrativización imperial que podía combinarse o compensarse con otras medidas: una suerte de ciudadanía imperial, la cooptación de elites locales o la formación de cuadros de funcionarios autóctonos. No es un hecho generalizado, pues, como bien muestra Fradera, la casuística imperial y colonial fue muy variada en el siglo XIX. En el análisis que ofrece este libro de la misma queda perfectamente claro con la consideración de casos como el de la British North America, Australia o Nueva Zelanda (a partir de un determinado momento), donde la presencia de una nutrida elite blanca permitió ir a fórmulas de reconocimiento constitucional, como la Constitución de 1867 para la creación de un solo dominio federal en Canadá.
La tendencia a la administrativización imperial, en efecto, estuvo presente también en otros escenarios, como el español y el francés. En este último, además, entre 1848 y el Segundo Imperio se generó una dicotomía entre viejas (caribeñas) y nuevas (africanas y asiáticas) colonias que permitió asentar el modelo más depurado de especialidad colonial. En efecto, en Argelia, la especialidad no solamente implicó un gobierno basado en ordenanzas, sino que se reprodujo internamente con la diferenciación entre un espacio jurídico para el colonato francés y otro para la población aborigen musulmana (lo que tenía que ver con el mantenimiento por esta vía de la esclavitud). Una de las tesis principales de La nación imperial es que el paisaje imperial del siglo XIX se trazó en relación directa con la práctica de la esclavitud en algunos espacios y su supresión y sustitución por otras formas de trabajo (no siempre, ni mucho menos, libre). El caso extremo aquí considerado sería el de la expansión hacia el oeste y el sur de los Estados Unidos, estableciendo su peculiar versión del gobierno de la especialidad en una suerte de Southern Home Rule que necesariamente acabó colisionando con el otro modelo de expansión basado en la replicación permanente de las formas republicanas.
Aunque parezca mentira en un libro de casi mil quinientas páginas, la frase más repetida es «para decirlo con brevedad». Se diría que a Fradera le han faltado páginas para poder contemplar la compleja casuística de una historia comparada de los principales conglomerados imperiales del siglo XIX. Puede ser así, pero, por lo pronto, ya debe reconocérsele el doble mérito de haber proporcionado a la historiografía un estudio que no existía ni en español ni en ninguna otra lengua y de haber abierto nuevas ventanas a la interpretación historiográfica de cuestiones que están aquí y otras que no.
Como se señaló al principio, el meollo de su planteamiento radica en cuestionar el tránsito de las monarquías a las naciones (o a las naciones-Estado) en los casos aquí analizados por mediar una forma de Estado y nación imperiales. Cabría añadir a su planteamiento mayor complejidad, pues la forma y, sobre todo, la práctica imperial no prosiguió únicamente en las partes tradicionalmente metropolitanas, sino que se transfirió también a las previamente dependientes. Brasil y México nacieron como imperios –no sólo formalmente, como puede seguirse en la historia de Chiapas y Centroamérica, o en las confrontaciones con Estados Unidos por el norte de la Nueva España– y como tales actuaron respecto de otras naciones, como las «de indios» a las que hicieron la guerra o con las que puntualmente acordaban paces y tratados. El tratamiento existe en el libro, y muy detallado, pero referido a la relación entre los Estados Unidos y las «naciones domésticas». Habría que añadir a ello también, para completar un panorama de imperio en América, los modos imperiales en las relaciones interamericanas, entre repúblicas «iguales», a buena parte de las cuales sometería Estados Unidos, sobre todo desde la doctrina del Great Stick de Theodore Roosevelt. Podría, finalmente, añadirse también algo sobre la renovación de formas de intervención imperial de compañías comerciales en el siglo XX, para lo que el imperio circuncaribeño de la United Fruit Company constituye un buen ejemplo.
Es parte esencial de ese planteamiento el momento en que, durante el proceso de crisis y reajustes imperiales, surgió el constitucionalismo con un discurso basado en una igualdad entre iguales (es decir, entre personas de la misma condición) que, sin embargo, se quiebra en favor de la especialidad allí donde existe una dimensión imperial. Dicho de otro modo, la esfera de la nación constitucional (con derechos civiles y políticos) quedó circunscrita al espacio de lo que Fradera llama la «nación fundacional» o «antigua», que irá asimilándose al núcleo metropolitano, aunque en los momentos previos al big-bang constitucional la pertenencia a la misma había estado cuando menos en disputa entre espacios coloniales y metropolitanos. Si el constitucionalismo llevó en su genética desde un principio la tendencia a segregar un ámbito de nación nacional –valga la expresión– y otro de nación imperial, esto, según concluye Fradera al final de su libro, obedeció a la propia transmutación de la nación como sujeto de soberanía y como conjunto de personas con iguales derechos. Muy apropiadamente, describe el momento como el paso de un mundo de representaciones a otro de representación. En ese tránsito, los espacios coloniales quedaron en el lado de las representaciones, es decir, de diversos intereses que representan para conseguir del poder munificente su satisfacción. En el ámbito metropolitano acabará imponiéndose la representación, es decir, la actividad parlamentaria. Para lo primero no hace falta nación y sigue bastando con el cuerpo intermedio y la corporación, mientras que para lo segundo –para la representación– hace falta la nación como sujeto político y la ciudadanía como conjunto de sujetos con iguales libertades y derechos.
Esta conclusión de La nación imperial deja abierta una cuestión relevante para el estudio del proceso de construcción nacional, pues las dificultades para definir y consensuar un espacio nacional compartido han sido paradójicamente mayores en el ámbito metropolitano que en el colonial, como muestran todavía las naciones y Estados herederos de los dos mayores imperios europeos de la Edad Moderna. Compárese el éxito de la nación en cualquier país hispanoamericano y en España. Coincide aquí casi al minuto el final de la experiencia imperial y el surgimiento de un cuestionamiento creciente del Estado-nación desde identidades nacionales encontradas con la española. Es una perspectiva que el estudio de los nacionalismos en España no ha tenido muy presente (la de su derivación de una historia imperial) y que, sin embargo, como se demuestra en este libro, resulta imprescindible para entender la genética de la nación y el Estado.
José M. Portillo Valdés es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Sus últimos libros son El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra (San Sebastián, Nerea, 2006), Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid, Marcial Pons, 2006), La vida atlántica de Victorián de Villava (Madrid, Fundación Mapfre, 2009), Un papel arrugado(Vitoria, Ikusager, 2014) y Fuero Indio. La provincia india de Tlaxcala entre monarquía imperial y república nacional, 1787-1824, Ciudad de México, El Colegio de México, 2015.
en...
y ver ...
LA NACIÓN DESDE LOS MÁRGENES (CIUDADANÍA y
FORMAS DE EXCLUSIÓN EN LOS IMPERIOS)'':
]osep M. Fradera